La IA en Argentina: ¿progreso para pocos o esperanza para todos?
Estaba leyendo que la inteligencia artificial podría aportar miles de millones de dólares al desarrollo económico de países de la región. En Chile, por ejemplo, se habla de un crecimiento anual del 1,21% —unos 3.381 millones de dólares— gracias a la IA. Suena futurista. Prometedor. Pero mientras leía eso desde mi escritorio, con wifi estable y dos pantallas, no pude evitar acordarme de un lugar muy distinto.
Un lugar sin luz. Sin cloacas. Sin red eléctrica. Sin señal de celular.
Un
lugar a 4.000 metros de altura, en lo alto de los Andes, donde el viento corta la
cara y el oxígeno escasea.
La escuela de Alto de Anfama.
Hace algunos años, fuimos hasta allá con un grupo de voluntarios. No era una misión tecnológica ni científica, era simplemente un intento de ayudar. La escuela era el único edificio construido con materiales sólidos; el resto eran viviendas de adobe y chapa. Era el núcleo social del pueblo. Allí se enseñaba, se votaba, se reunía la comunidad. Pero no había electricidad. Ni internet. Ni siquiera un cargador de celular que funcionara con regularidad.
Logramos instalar un panel solar mejorado para que al menos pudieran tener algo de energía para luces y una radio. Y, con mucho esfuerzo, pusimos una radio de onda corta y OM** para que, en caso de emergencia —un parto, una enfermedad grave, una tormenta— pudieran comunicarse con la ciudad más cercana. Fue un triunfo. Un avance. Pero cuando alguien sugirió llevar una computadora, todos nos miramos en silencio.
¿Para qué?
No había forma de mantenerla encendida.
No había conexión.
No
había soporte técnico a 150 kilómetros a la redonda.
Y entonces me di cuenta: mientras en Buenos Aires o en Córdoba se discute cómo usar IA para optimizar campañas publicitarias o automatizar procesos bancarios, en lugares como Alto de Anfama, ni siquiera existe la posibilidad de soñar con tecnología básica
Antes de la inteligencia artificial, necesitamos electricidad y dignidad
No podemos hablar de IA como si fuera un paso natural. Para muchos argentinos, ese paso ni siquiera está en el mapa. Hablar de inteligencia artificial en un país donde miles de escuelas no tienen luz, conexión o calefacción suena casi como una burla. Primero hay que garantizar lo elemental. La tecnología no llega por arte de magia: llega sobre cimientos. Y muchos de esos cimientos aún no existen.
La automatización viene… pero ¿para quiénes?
Sí, la IA va a transformar el trabajo. Ya lo está haciendo. Pero en Argentina, donde el empleo informal ronda el 40%, y donde muchas personas viven al día, automatizar sin plan ni protección social es sinónimo de exclusión. Si no hay políticas de reconversión, formación técnica o acompañamiento estatal, la IA no será progreso: será otro muro entre los que tienen y los que no.
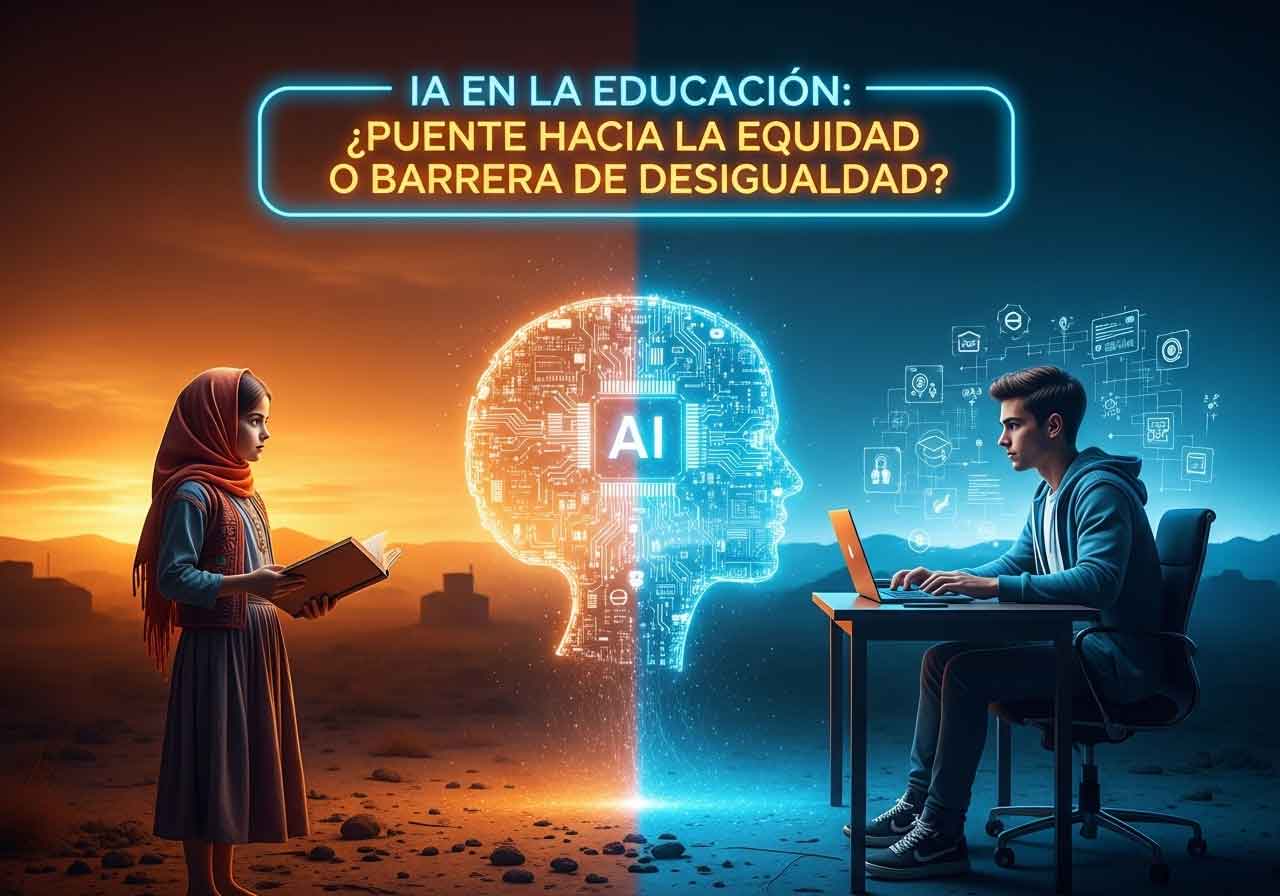
¿Y si usáramos la IA para cerrar brechas, no para ampliarlas?
Imaginate que en vez de usar modelos de IA para vender más seguros o detectar
fraudes bancarios, los usáramos para que una maestra en una escuela de 2 maestros,
como la de Anfama, pudiera tener un asistente pedagógico virtual. Algo que le
sugiera actividades, adapte contenidos, traduzca textos o incluso funcione sin
internet.
O que un centro de salud rural pudiera contar con un sistema que
ayude a diagnosticar enfermedades con solo una foto y una descripción.
Esa es
la IA que necesitamos: no la que optimiza ganancias, sino la que salva vidas.
Tenemos talento, pero falta visión y compromiso
Argentina tiene mentes brillantes. Desarrolladores, científicos, docentes que
podrían estar a la vanguardia de una IA con identidad propia. Pero si solo usamos
ese talento para servir al mercado global o para replicar modelos extranjeros,
perdemos la oportunidad de construir tecnología con sentido local. Una IA que
entienda el quechua, el aymara, el guaraní. Que sepa que no todos tienen 4G, que
muchos aprenden en aulas sin calefacción, que el frío en la Puna no es un dato
climático: es una condición de supervivencia.
La pregunta no es “¿tenemos IA?”, sino “¿para quién es la IA?”
Porque si seguimos por este camino, la inteligencia artificial no va a unificar. Va
a dividir aún más. Entre los que entienden el código y los que ni siquiera tienen
una toma de corriente.
Pero también puede ser al revés.
Puede ser una
maestra cuando no hay maestros.
Un médico cuando no hay hospitales.
Una
voz cuando no hay señal.
Pero solo si decidimos, desde ya, que la tecnología no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos.
Cierro con lo que vi en Anfama
Cuando nos fuimos, la maestra nos agradeció las baterías, el panel, la radio. Dijo
que ahora, al menos, si un niño se enfermaba, podrían pedir ayuda.
Me
emocionó.
Y también me dolió.
Porque en esta década, en un país con tantos
científicos y talento, que eso sea un logro… dice mucho.
Pero también me hizo
pensar:
¿Qué pasaría si en vez de llevar paneles, lleváramos herramientas que
multiplicaran su fuerza?
No computadoras que no pueden usar, sino tecnología
liviana, accesible, pensada para su realidad?
Yo sueño con una Argentina donde la inteligencia artificial no sirva para hacer más
ricos a los que ya tienen, sino para que un niño en la Puna termine la primaria.
Para
que una comunidad aislada pueda pedir ayuda sin tener que bajar caminando por la
montaña.
Para que la educación no dependa de si hay luz o no.
No es utopía.
Es una decisión.
Política.
Ética.
Y, sobre todo,
humana.